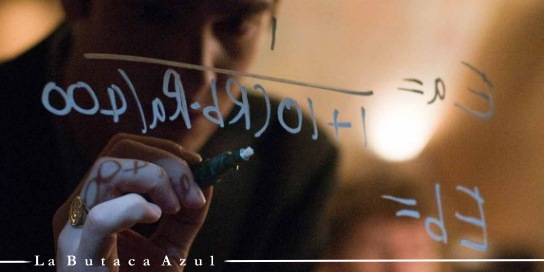David Fincher es uno de los pocos directores salidos del mundo del videoclip y de las postrimerías del mundo del cine que ha sabido integrar su formación audiovisual a un lenguaje cinematográfico que, sin dejar de asentarse en la narración clásica, no deja de moverse sobre nuevos parámetros, o al menos, es dueño de un gran paso evolutivo.
Se trata también de uno de los únicos autores que a pesar de no renunciar nunca a la vocación comercial de su cine, exige una constante atención y esfuerzo intelectual a su espectador, lo que muestra, una vez más, que un buen filme comercial no tiene por qué moverse necesariamente bajo los límites del encefalograma plano.
La exigencia viene en esta película, sobre todo, del guión de Aaron Sorkin, el mejor texto que ha escrito para el cine, basado en la novela de Ben Mezrich que cuenta el nacimiento y el desarrollo de facebook de la mano de Mark Zuckerberg, un genio de Harvard que con menos de veinte años crea una web que le hará multimillonario.
En el guión, la velocidad de los diálogos, su punzante destreza, su complejidad, su cantidad y la estructura fragmentada de su construcción exigen del espectador un esfuerzo que las producciones contemporáneas se han encargado de dinamitar y que supone sin embargo un placer incomparable frente al cine que se vanagloria de no hacer pensar a nadie.
Resulta muy curioso y sumamente admirable la manera en que el guión de Sorkin dedica una hora y tres cuartos a contar la evolución de facebook y sin embargo la película nunca centra su acción en ello, sino en lo que ocurre alrededor.
A través de ese McGuffin contemporáneo, el reclamo comercial perfecto, los quince minutos restantes de la cinta, repartidos a lo largo del metraje, se las ingenian para insuflar de vida a sus personajes y tomar el pulso a los temas centrales de la cinta: las dificultades de las relaciones y de la afectividad humanas y la promesa utópica de un mundo en red que elimine esas barreras.
Fincher vuelve a buscar el rigor histórico, la perfección más detallista a la hora de representar la realidad, como ya intentara con Zodiac, llegando a pedirle a Mark Ruffalo que comiese los mismos alimentos que su personaje durante el rodaje. El realismo exacto, obsesivo.
El director ha encontrado una manera muy personal de hacer cine a través de ambas, dos de sus mejores obras inextricablemente relacionadas, y no es otra que materializar en celuloide el reto imposible de sobrepasar la representación fiel y alcanzar la recreación perfecta.
El realizador da prioridad exclusiva a la historia y se mantiene al margen de un posible exhibicionismo autoral, pues ha llegado también a una obsesión inaudita por contar su historia de la mejor forma posible. Sus películas, pues, se han convertido tanto en un ejercicio fílmico y narrativo continuo como en esa búsqueda del concepto de recreación absoluta, y no de la mera representación.
Planificación perfecta, montaje sublime, una fotografía de Jeff Cronenweth (que remite al mejor Harris Savides y que vuelve a emparentar la película con Zodiac, esta vez en el plano estético) son las armas creativas de una película de factura técnica abrumadora.
Una dirección de actores soberbia, un punto fuerte más que atribuir a Fincher como narrador total, y es que aunque los actores ofrezcan notables interpretaciones, todas parecen tener más que ver con el director que con ellos mismos. La repetición de tomas hasta la extenuación ha provocado resultados en pantalla que potencian la inseguridad y el desasosiego de unos personajes siempre al borde del abismo.
La escena que más confunde, por su naturaleza de videoclip forzado y su absurdo subrayado (la carrera de canoas), está realizada de tal manera con toda la intención del mundo: primero para que funcione a modo de bisagra, a modo de punto medio de un filme de compleja estructura, y en segundo lugar, para llamar la atención de una manera poderosa hacia otro de los temas centrales que toca la película.
La Red Social pone de relieve en ese punto la gran verdad del sistema y la cultura de cierta élite norteamericana, y en extensión, de la cultura occidental: el éxito implica quedar en primer lugar. Cualquier otro resultado equivale a un fracaso.
La escena referida, un teatro audiovisual que satiriza el acto de la competición, por muy salvaje y tradicional que éste sea, evidencia las mentiras sobre las que está construido ese sistema, tal y como la falsa estatua de “John Harvard” que adorna uno de los patios de la facultad.
Con tantos temas profundos que encierran otros tantos temas complejos tratados alrededor de la también compleja creación de facebook, y de los problemas jurídicos y económicos que traía detrás, la película se convierte en un verdadero puñetazo directo, una experiencia del todo absorbente, una nueva obra maestra.
Tras su armazón descomunal, tras esas dos horas que se pasan volando, Fincher, posiblemente el mejor director del momento, vuelve a hacer hincapié en el tema que, en el fondo, da vida a toda la película: el dios informático que se encuentra ante el amor no correspondido, la ecuación más imposible de todas.