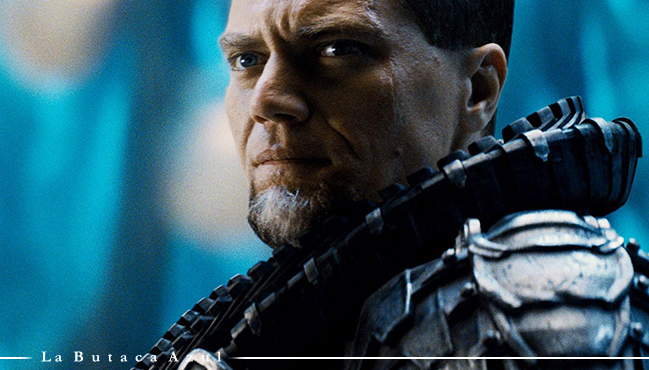“¿Qué sucede cuando la imparable fuerza golpea el objeto inamovible?”, era el enigma que Grant Morrison planteaba en All Star: Superman, piedra angular dentro de la literatura del superhéroe. “Se rinden”, respondía el propio protagonista. Dicho de otro modo, Morrison se cuestionaba la posibilidad de hablar sobre un personaje indestructible, cuya condición cercana a lo divino convertía en tarea difícil escribir sobre él desde la limitada mirada de lo humano.
Zack Snyder, David S. Goyer y Christopher Nolan han intentado dinamitar el mito en torno a aquella pregunta que no se podía responder. Se acabó la representación del superhéroe a través de los ojos de Lois Lane, o de las visiones románticas e idealistas sobre el caballero que surcaba los cielos a través de la mirada de unos ciudadanos abrumados por la visión celestial. Como toda película superheroica de la nueva generación, el egocentrismo se convierte en el punto de vista principal.
La filosofía que vertebra todo el cine de Zack Snyder como realizador, donde cada escena debe ser más espectacular que la anterior, abraza la mirada de un personaje enfrentado a amenazas cada vez mayores al tiempo que cuestiona los parámetros visuales de una película obligada a crecer continuamente de tamaño.
¿Cómo continuar un filme que, ya en su prólogo, cuenta con momentos que podrían superar al clímax de cualquier otra película de acción? En ese sentido, El hombre de acero está construida sobre una filosofía del exceso que ahoga buena parte de sus capacidades expresivas. Acción por la vía de la saturación o, en otros términos: que todo tenga que respirar el aliento de lo épico es otra manera de que nada lo sea.
Para acercarse a esa forma de entender el cine-espectáculo, del ruido como lenguaje y de la explosión como moneda de cambio, basta con advertir la omnipresencia de la banda sonora de Hans Zimmer. No hay lugar para el silencio, tal y como ocurre en el terreno de lo visual, donde no existe paréntesis capaz de poner en contraste la grandeza de los escenarios propuestos y sus conquistas. ¿Cómo percibir esa grandeza si todo está narrado bajo el mismo plano de intensidad?
Uno de los puntos más interesantes sobre los que gira el relato es el regreso recurrente al flashback que desarrolla, de manera progresiva, los primeros años de vida del héroe en la Tierra. A través de ese doloroso proceso de aprendizaje y de la reflexión sobre sus capacidades personales, la película respira. Son momentos que piden permiso durante el metraje para hacer su aparición y poder insuflar algo de profundidad a las peripecias del personaje en el tiempo presente, como si la película luchase en su interior por abarcar las implicaciones emocionales propias de la génesis del personaje sin renunciar por ello a la estructura ruidosa y grandilocuente de la ficción convencional.
En ese sentido, el único pecado en el filme de Zack Snyder es también el que daba sentido al resto de su filmografía: construir sobre la acumulación del espectáculo interminable una pretendida filosofía de lo trascendente. Su universo visual resulta impecable, también aquí, pero su capacidad comunicante se vuelve cada vez menor. No se trata de un equívoco particular, sino del agujero negro al que conducen las rígidas normas de una industria que ha elevado a la categoría de lo sublime conceptos tan peregrinos como ritmo o entretenimiento. Lo peor que puede decirse de El hombre de acero es que es una víctima de su tiempo.