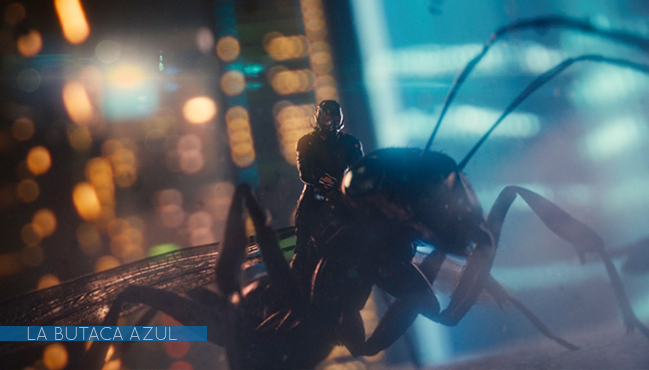Bastaría con pensar en el tiempo que el superhéroe permanece en su tamaño natural, frente a la brevedad en la que adopta el tamaño de una hormiga, para advertir que Ant-Man no ha penetrado del todo en el universo propio del personaje, un universo en el que la visión de las cosas se desdibuje: vivir las cosas desde un punto de vista tan diferente que la relación con la realidad transmute por completo. Scott Lang se ha convertido, en su lugar, en una caricatura, aunque quizá la elección de Paul Rudd como intérprete ya invitaba a pensar en que el proyecto iba a transitar por los caminos del descreimiento.
Bastaría con presenciar la escena que abre la película, un prólogo en el que se da cita el compendio de todos los defectos posibles de la planificación convencional, para entender que nada hay en Ant-Man a nivel gramatical que pueda resultar enriquecedor, ni siquiera en términos de economía narrativa. La propia ligereza y ausencia de pretensión de la película queda puesta en duda en el momento en que la película alcanza las dos horas de duración para poder desplegarse del todo.
Bastaría cualquier diálogo tomado al azar de entre todos los que debe pronunciar un displicente Michael Douglas, inefable mentor del protagonista, para descubrir en esa verborrea incesante de la película, y en su necesidad de explicar con palabras todo cuanto ocurre en ella, una apatía argumental capaz de arrastrar a la más absoluta indiferencia. O en las intervenciones verbales del propio Scott Lang, condenado a recordar continuamente a la audiencia la simpleza de su necesidad dramática, limitada a recuperar la custodia de su amada hija.
Bastaría con revisitar una de las mejores escenas, aquella en la que héroe y archienemigo combaten en el interior de un pequeño maletín y la música diegética se apodera del escenario, para percibir que este producto ha equivocado su enfoque del mismo modo que le ocurrió a Las tortugas ninja (Jonathan Liebesman, 2014): los mejores momentos, compuestos por ocurrencias llenas de agudeza humorística, deben quedar ahogados en favor de un desarrollo argumental de manual, allí donde no hay cabida para lo espontáneo. ¿No resulta eso curioso para una película que se trata a sí misma como quintaesencia de la frescura y la burla brillante?
Bastaría con apartar la mirada hacia la silla del director, un Peyton Reed que demostró hace mucho tiempo todo aquello de lo que no es capaz, y señalar a Edgar Wright, uno de los responsables del guión, para alumbrar las intenciones de Ant-Man. Un autor que ha confundido siempre la incapacidad para alcanzar la excelencia con la necesidad de la autoparodia, con unas ideas cuyo ímpetu se desvanece pasados unos minutos. En ese sentido, el cortometraje Don’t ( 2007) sigue siendo su mayor hallazgo. Bastaría cualquiera de estos elementos por separado para poner en cuestión un filme que se presenta, ya de entrada, bajo el escudo impenetrable de la ausencia de toda ambición, una filosofía que pretende anestesiar todo juicio crítico. Por la pobreza de su argumento, por el esquematismo de su narración o por la desidia de su banda sonora, ¿no estará sirviendo la pretendida autoparodia de Ant-Man para disfrazar unas cuantas carencias?